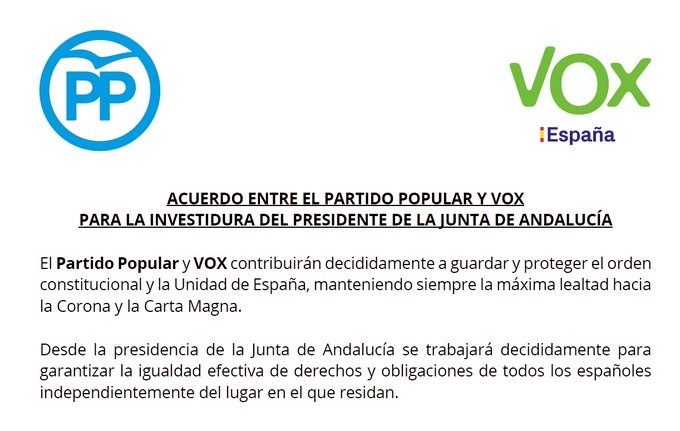Miguel
Frías
28-9-23

El
29 de septiembre de 1978, la noticia-bomba vaticana sacudió a la
feligresía católica mundial: Juan
Pablo I, el Papa de la sonrisa, acababa de morir, a
los 65 años, 33 días después de haber asumido. Un pontificado
relámpago. La información era que un infarto de miocardio había
fulminado a Albino Luciani en su cama durante la noche del 28 y que
un sacerdote, su secretario personal, había encontrado el cuerpo.
Esta fue la versión oficial. Falsa, o en parte falsa. Días después
se filtró un dato que invalidaba al parte del 29: el
cadáver había sido descubierto, en realidad, por dos monjas que
entraron de madrugada en los aposentos papales y encontraron al
cadáver con los anteojos puestos y la luz encendida. No mentirás:
aquella pecaminosa falsedad informativa inicial, tuviera la
motivación que tuviera, desató una tormenta de sospechas: intrigas
palaciegas, teorías conspirativas e hipótesis de magnicidio
alimentadas luego por libros, películas -entre ellas, “El Padrino
III”, ficción que se adelantó a la era de la posverdad- y hasta
por un supuesto sicario que se autoincriminó con ostentación. El
misterio quedó enterrado en las Grutas Vaticanas, debajo de la
basílica de San Pedro, junto con el cuerpo embalsamado -sin autopsia
previa- de Juan Pablo I. Amén.
Volvamos
a la información oficial. El Papa -el último italiano, hasta el
momento- se sintió mal durante la noche del 28. Uno de sus asesores,
Diego Lorenzi, le aconsejó que consultara a los médicos. Pero el
sumo pontífice no quiso molestar ni alarmar a nadie. “Antes de
acostarse, mandó llamar al arzobispo de Milán, el cardenal Colombo.
Hablaron de la sucesión en Venecia, cargo que Juan Pablo I había
dejado vacante. Mantuvieron una conversación larga, discreparon
sobre el candidato. Después, el Papa se retiró a su cuarto, y poco
más puede saberse. Sufrió un
ataque al corazón tan
fuerte que no tuvo tiempo ni de tocar el timbre que tenía al lado de
la cama”, sostuvo Giovanni Maria Vian, autor del libro “Juan
Pablo I, el Papa sin corona. Vida y muerte de Juan Pablo I”. Según
el relato vaticano, el irlandés John Magee, secretario personal de
tres Papas -Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II- fue el que
descubrió el cadáver. Recién diez años después, Magee reconoció
en una entrevista con la revista religiosa “30 Giorni” que eso no
era verdad. Ya en el siglo XXI, en 2009, volvió a ser noticia pero
no por éste asunto sino por la acusación de haber encubierto a
curas pedófilos: Magee debió renunciar al obispado de la diócesis
de Cloyne, Irlanda
Durante
la madrugada trágica de 1978 -el año de los tres Papas: Pablo VI,
Juan Pablo I y Juan Pablo II-, sor Vincenza Taffarel,
monja enfermera, dejó, como lo había hecho desde la asunción de
Luciani, una tacita con café humeante para que él lo tomara al
levantarse. A las 5.45, hora en que el Papa bebía el primer café
del día, el seguía pocillo ahí, sin que nadie lo hubiera tocado,
enfriándose. Lo mismo que ocurría, al otro lado de la puerta, con
el cuerpo de Juan Pablo I. Preocupada, Taffarel buscó a sor
Margherita Marin, otra de las cuatro Hermanas de María Bambina
que servían en el piso papal. Llamaron a la puerta. Nadie respondió.
Entraron. “La luz de la habitación estaba encendida, el Papa
estaba en la cama, con las gafas aún apoyadas en la nariz, con
papeles en el regazo, como si se hubiera quedado dormido mientras
leía. Parecía estar durmiendo con una expresión serena. Lo
llamamos varias veces pero no respondió. Estaba inmóvil. Así que
corrimos a buscar a las secretarias, que llegaron inmediatamente. Lo
tocaron, estaba frío. Luego los médicos lo declararon
muerto”, le relató Marin a la revista “Famiglia Cristiana”
en 2022, año en que Juan Pablo I fue beatificado. Era la única
sobreviviente de las monjas que asistieron al Papa la madrugada
fatal. El médico que constató el fallecimiento, Renato Buzzonetti,
calculó que la muerte había ocurrido alrededor de las once
de la noche.
Margherita,
que en aquel momento tenía 37 años, también narró la jornada
previa, transcurrida, según su perspectiva, sin alarmas ni, mucho
menos, indicios tanáticos. “El Papa había trabajado intensamente
todo el día, como siempre. Estaba leyendo y escribiendo mucho.
Preparaba un documento para los obispos y practicaba su italiano para
algunas audiencias que estaban programadas. Esa tarde, como era su
costumbre, había rezado con nosotras. Cada una de las Hermanas
teníamos nuestra tarea. Yo me encargaba de los preparativos para la
celebración litúrgica de la mañana, en la que participábamos con
él. Así que antes de despedirnos, me preguntó qué misa le
iba a preparar al día siguiente. Le contesté que la de los
Santos Ángeles Custodios. Sonrió y se fue a su habitación. Cuando
volví a verlo estaba muerto”. Las autoridades vaticanas habían
considerado inapropiado que dos o más mujeres hubieran entrado, en
ausencia de hombres, al dormitorio papal. Por eso, supuestamente,
inventaron que Magee había descubierto el cuerpo. Con la intención
de evitar rumores indecorosos, allanaban el camino de las
hipótesis de asesinato que se avecinaban.
Mundo
bipolar y finanzas turbias
Los
dos pontificados anteriores al de Juan Pablo I, el de Juan XXIII y el
de Pablo VI, habían sido de cambios, renovaciones y por supuesto de
resistencias en la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano
II. La muerte de Pablo VI, el 6 de agosto de 1978, tensó la puja
entre sectores conservadores y progresistas. En tiempos de la Guerra
Fría y el mundo bipolar, Italia estaba convulsionada por el
asesinato de Aldo Moro, ex primer ministro y líder de la
democracia cristiana, tras un golpe comando en el que las Brigadas
Rojas masacraron a cinco custodios y secuestraron a Moro. En ese
contexto asumió Juan Pablo I, de origen humilde, familia proletaria,
prometedor del cielo para los pobres, pero defensor cerril del Opus
Dei. Una especie de bisagra entre los que no querían un Papa
extremadamente conservador ni tampoco uno con simpatías
izquierdistas. La osadía de Albino Luciani, para algunos, no iba a
ser ideológica sino financiera: tratar de clarificar las
oscuras cuentas vaticanas.
Mientras
era patriarca de Venecia, en 1972, el Banco Vaticano le había
vendido al Banco Ambrosiano, propiedad de Roberto Calvi, la Banca
Católica del Veneto, que solía otorgar créditos a bajo interés.
El arzobispo Paul Marcinkus, estadounidense, responsable de la
administración vaticana, habilitó la operación, sin consultarle a
Luciani. En 1978, el Banco de Italia alertó sobre
movimientos sospechosos de los fondos del Banco Ambrosiano y
promovió la investigación del imperio económico de Calvi: una
trama de maniobras financieras turbias que involucraba a empresarios,
religiosos, políticos, mafiosos y miembros de la logia masónica P2,
fundada por Licio Gelli. La muerte de Juan Pablo I, y la suposición
de que quería esclarecer aquellos hechos, despertó sospechas.
Cuatro años después, en medio de un escándalo internacional, se
derrumbó el Banco Ambrosiano y arrastró a otras entidades
vinculadas con el Vaticano. La acusación judicial incluía
acusaciones sobre evasión impositiva, desvío de fondos para
solventar golpes de Estado y negocios con la mafia. El
cadáver de Calvi apareció colgado de un puente en Londres.
Guerra
de soldados británicos
Apoyado
en las esquiarlas de este escándalo más que en pruebas explosivas,
el escritor e investigador británico David Yallop,
apodado “el buscador de justicia”, afirmó en 1984 que
Juan Pablo I había sido asesinado por su intención de
revelar la corrupción financiera en el Vaticano. En el libro “En
el nombre de Dios”, sostuvo que el Papa había sido envenenado
con digitalina -usada para tratamientos cardiológicos, pero
tóxica y potencialmente letal- que le suministraron por orden de
Licio Gelli. También acusó a altos funcionarios eclesiásticos de
ser sus cómplices: a Marcinkus (que luego de sortear muchas y
variadas denuncias a lo largo de su vida murió en Arizona en 2006, a
los 84 años), al cardenal John Cody, arzobispo de Chicago, y al
cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano. “Marcinkus
tenía móviles para el crimen y la oportunidad de llevarlo a cabo”,
escribió. El libro vendió seis millones de copias. El Vaticano
calificó de absurdas a las teorías de Yallop y decidió
contraatacarlas con las mismas armas: un libro de rigurosidad dudosa.
En
1987 el arzobispo John Foley, de la oficina de comunicaciones del
Vaticano, contactó a John Cornwell, periodista británico, y le
ofreció todas las fuentes necesarias para que escribiera un libro
que refutara al del Yallop. Tras esta investigación inducida,
Cornwell estableció que Juan Pablo I no tenía una agenda secreta ni
intenciones de indagar en las finanzas vaticanas y sostuvo que su
pontificado iba camino al fracaso. Hasta retrató a Luciani como un
Papa superado por la responsabilidad, débil, desanimado, objeto de
desprecio de parte de la curia. En “Como un ladrón en la noche”,
incluyó una anécdota, contada por Magee, que ponía a Juan Pablo I
al borde del grotesco. Su ex secretario privado sostenía que un día,
mientras caminaba por un jardín terraza, el viento le arrancó al
Papa las hojas de un documento privado, las hizo volar y flotar a la
deriva, hasta que quedaron esparcidas por distintas azoteas. Según
Magee, Luciani exclamó: “Dios mío, Dios mío”, se retiró a su
habitación y se
acurrucó en posición fetal en su cama, vencido
por un problema modesto, mientras los bomberos rescataban los
papeles.
Cornwell
remarcó, además, que el Papa tenía un historial de
problemas circulatorios, que sus piernas solían hincharse y
que, horas antes de su muerte, se había quejado de dolores en el
pecho aunque no quiso que lo revisaran los médicos. En este punto,
el autor británico especuló que Juan Pablo I no quería
seguir viviendo. “Sólo hizo falta su negativa a ver a un
médico y la negligencia de los demás para asegurar el fin que tan
devotamente deseaba”, escribió. Distintos sectores, religiosos y
laicos, cuestionaron a Cornwell: dijeron que su versión estaba
manipulada por cierto sector de la Iglesia y negaron que Juan
Pablo I tuviera problemas serios de salud. Según estas
opiniones, Yallop y Cornwell eran algo así como dos mercenarios
batiéndose a duelo con armas literarias y haciendo trampa.
Boleto
al infierno
Durante
un tiempo, la disputa entre defensores y refutadores de la teoría
del asesinato papal se mantuvo vigente, pero el nivel investigativo
no levantó demasiado. Se sucedieron novelas y ensayos -y sobre todo
hibridaciones: ficciones basadas en supuestos hechos reales, y
viceversa- en torno de la muerte de Juan Pablo I. En “El día de la
cuenta”, el sacerdote español Jesús López Sáez insistió
con la teoría de que el pontífice fue envenenado con
una fuerte dosis de un vasodilatador. El investigador Eric Frattini,
autor de “La Santa Alianza”, planteó preguntas: “Si John Magee
dijo que el Papa había sentido dolores en el pecho, ¿por qué no se
le avisó al doctor (Antonio) Da Ros. ¿Por qué no se dijo que a
Juan Pablo I se le habían recetado inyecciones para
su problema de baja presión? ¿Quién ordenó la retirada de la
vigilancia al Papa y por qué?”.
Pero
el libro que más sorprendió fue “When the Bullet Hits the Bone”,
de Anthony S. Luciano Raimondi, gangster -y sobrino del legendario
mafioso Lucky Luciano- que declamó ser uno de los asesinos
de Juan Pablo I. Escribió que había sido parte de un
escuadrón de sicarios bajo las órdenes de Marcinkus, del que reveló
que era primo, y que recibió una instrucción minuciosa sobre los
hábitos de Juan Pablo I, al que envenenaron con una infusión.
“Estaba parado en el pasillo, fuera de las dependencias del Papa,
cuando se sirvió el té. Había hecho muchas malas cosas en mi
tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando lo
envenenaran. Sabía que con su asesinato me compraría un
boleto de ida al infierno”.
Según
Raimondi, el móvil era frenar una investigación de maniobras
fraudulentas en las que estaban involucradas importantes empresas
estadounidenses. “Si el Papa hubiera mantenido la boca cerrada
podría haber tenido un reinado largo”, aclaró. Luego, en una
entrevista con “The New York Times”, fue más allá: “Yo ayudé
a matar al papa”. Y agregó que Juan Pablo II mantuvo el
silencio y que por eso su papado duró casi 27 años y que
su muerte fue por causas naturales, a una edad avanzada. Raimondi, un
buen muchacho.
Los
hermanos muertos
En
2017, Stefania Falasca publicó el libro “El Papa Luciani. Crónica
de una muerte”, en el que analizó la documentación clínica
confidencial de Juan Pablo I, información que obtuvo por haber sido
una de las impulsoras de la beatificación del Papa. A los textos que
precedieron al suyo, incluido el de Cornwell, los llamó “literatura
negra” y sostuvo que la hipótesis del asesinato “es la
noticia falsa que lleva más tiempo de circulación en el siglo XX”.
El material investigado le demostró, según ella, que los médicos
no detectaron problemas de salud en los controles de rutina, a pesar
de que Juan Pablo I tenía un historial médico como para estar
alerta: sobre todo porque hubo varias muertes repentinas en
su familia.
Nacido
en la localidad italiana de Forno di Canale, Belluno, hijo de un
albañil (Giovanni Battista, que en 1913 trabajó en La
Plata, Argentina), Albino Luciani creció en una región
empobrecida en una época en que pocos hombres superaban los 60 años
y las muertes infantiles eran frecuentes. Uno de sus hermanos
menores, Federico, murió de muy pequeño; tres hermanos mayores,
todos llamados Albino, como él, murieron antes del nacimiento del
futuro Papa, que llegó al mundo con el cordón umbilical rodeándole
el cuello, lo que puso en riesgo su vida. En uno de los eventos
públicos en los llegó a participar como pontífice, Juan Pablo I
recordó que su madre solía decirle: “De bebé tuve que
llevarte de un médico a otro y cuidarte noches enteras”.
El final le llegaría más de seis décadas después, en la cima de
su carrera eclesiástica, en la soledad de un cuarto vaticano. Su
vida sería más corta que los rumores sobre su muerte.